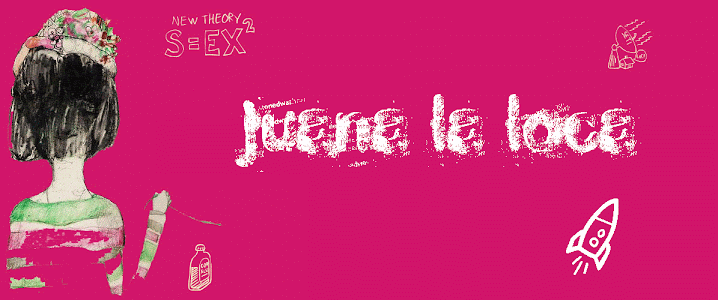Aquí le tienes; él es el hombre más triste del mundo. Créeme, realmente el más apenado de los cinco continentes (desérticos, helados, húmedos, secos). Jamás ha sentido la necesidad de gritar, patalear, decir “bien, bien, toma, toma” mientras alza los brazos y su equipo de fútbol se convierte (entre millones de kilos de serpentina y tiras de papel de color azul, rosa, verde) en el primero de la lista, en el campeón de Europa, del mundo mundial, de la estratosfera si quiera. No ha notado nada, indiferencia quizá, al comprobar que es la chica de melena brillante y pestañas infinitas quien se encamina a susurrarle al oído “bonita barba” mientras escribe una secuencia de números con un boli Bic en la palma de su mano. Han intentado que vea el lado lúdico de su cotidianeidad regalándole unas zapatillas deportivas que se iluminan a cada paso y que, además, emiten un sonido como de dinosaurio, de hombre de las nieves, de perro flaco... algo indefinido. Le han llevado al zoo, al parque de atracciones, al jardín botánico. Todo ha sido en vano.
En cierto momento alguien ha pensado que, al menos, el reconocimiento a su singular mérito conseguiría mover algo dentro de su caja torácica. Un notario ha certificado sus niveles de hastío, su ínfima cuota de deseo y ha venido a confirmar lo que todos se temían; su acción ha quedado registrada en un libro junto a hombres que corrieron maratones durante años enteros, que circundaron el globo terráqueo subidos en un monopatín, su fotografía ha sido impresa junto a otras de tipos descomunales como paquidermos, diminutos, centenarios, patizambos. Eso sí, todos ellos grandes hombres de proezas reseñables. Las cosas han cambiado sólo en cierta medida; él sigue apesadumbrado pero ahora los niños le señalan con el dedo índice, improvisa dedicatorias “para Sara con cariño de tu amigo que te quiere, El Hombre Más Triste Del Mundo” y siempre (siempre) procura firmar con letra legible.
Imagen: Jackson Eaton