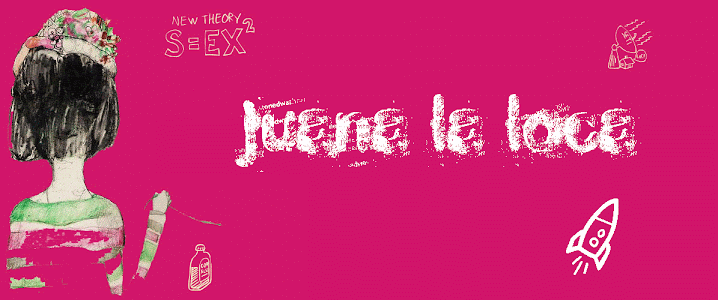A Camelia le encantaba el mundo de la decoración, por eso adoraba las piezas barrocas, los ornamentos florales en la tapicería de los sofás y los objetos de plata repujada.
A Camelia le gustaba vestirse con las sedas, tules y organzas bordadas que le enviaba directamente su amigo tailandés Rama Adulyadej desde Bankok en pequeños paquetes que al abrirlos olían a sándalo y a sudor suave. Idéntica indicación siempre en el reverso: “Con amor”. Entonces sonreía.
Camelia cuidaba su delicada piel con barro negro del Mar Muerto y se envolvía en algas marinas para facilitar el drenaje de su linfa. Una vez limpia e inmediatamente después, recortaba su vello púbico con especial cuidado y jamás se olvidaba de asir la limita para retocar minuciosamente las uñas de sus pies.
Cuando el ritual había terminado, Camilia hojeaba su diario de tapas de cuero, observaba todos los nombres que, con letra especialmente legible, tenía allí apuntados-amigos rusos, asiáticos, árabes, íberos, nórdicos-, posaba su dedo índice encima de una de sus páginas; Amin, Weiwang, Elijah, Munir, Vladimir, Jason, Wenceslao, Mayu, Maluf, Mahmud… y dejaba el resto al azar.
A Camelia le gustaba vestirse con las sedas, tules y organzas bordadas que le enviaba directamente su amigo tailandés Rama Adulyadej desde Bankok en pequeños paquetes que al abrirlos olían a sándalo y a sudor suave. Idéntica indicación siempre en el reverso: “Con amor”. Entonces sonreía.
Camelia cuidaba su delicada piel con barro negro del Mar Muerto y se envolvía en algas marinas para facilitar el drenaje de su linfa. Una vez limpia e inmediatamente después, recortaba su vello púbico con especial cuidado y jamás se olvidaba de asir la limita para retocar minuciosamente las uñas de sus pies.
Cuando el ritual había terminado, Camilia hojeaba su diario de tapas de cuero, observaba todos los nombres que, con letra especialmente legible, tenía allí apuntados-amigos rusos, asiáticos, árabes, íberos, nórdicos-, posaba su dedo índice encima de una de sus páginas; Amin, Weiwang, Elijah, Munir, Vladimir, Jason, Wenceslao, Mayu, Maluf, Mahmud… y dejaba el resto al azar.
Entonces se sentía una diosa.